
Éramos 198 pasajeros y era el único que hablaba español. El vuelo de Barcelona a Helsinki (alternativa que me dieron para llegar a Rusia) estuvo repleto de finlandeses, poco aficionados al balompié. Son gente amable, siempre te regalan una sonrisa, pero no los entiendo ni ellos a mí. Recordé a un profesor de la universidad que aconsejaba: El lenguaje de los gestos siempre funciona.
Gesticulando y hablando inglés supe que mi viaje era a las 10:30 de la noche rumbo a la capital de Finlandia. Arribé a las 3 de la mañana y, por seguridad, me quedé en el aeropuerto. Pasear de noche por una ciudad que no conoces, es tentar a la mala suerte.
Pero aquí el sol nunca se va. El cielo está clarito, la oscuridad no se asoma por esta época. Tenía que volver a volar a las 10 de la mañana. Dormí -lo necesitaba- sobre una banca de la puerta de embarque 33, tal como indicaba mi boleto. Coloqué mi cargador en un tomacorriente que solo recibe enchufes de punta redonda.
Tranquilo, porque la delincuencia es de cero por ciento. La pobreza es nula y los oficios menores lo realizan africanos que salen de sus tierras buscando un futuro mejor. Algo parecido al éxodo de los hermanos venezolanos a nuestro Perú. Dejé mi maleta más pequeña a un costado y me hice el desentendido, como para comprobar si es cierto que no había peligro. Nadie miró mi alforja con deseos. El vuelo para Moscú no salió a la hora pactada. Se retrasó cerca de 37 minutos, pero a bordo todo era diferente. Al avión subieron 13 compatriotas y muchos mexicanos. Los peruanos se hicieron sentir. Cantaron y rieron. Una hora y 45 minutos para pisar la tierra prometida. Encontré a los compañeros del diario y empezamos a informar. Ahora sí, el Mundial se inició para mí. ¡Mamita, llegué a Rusia!








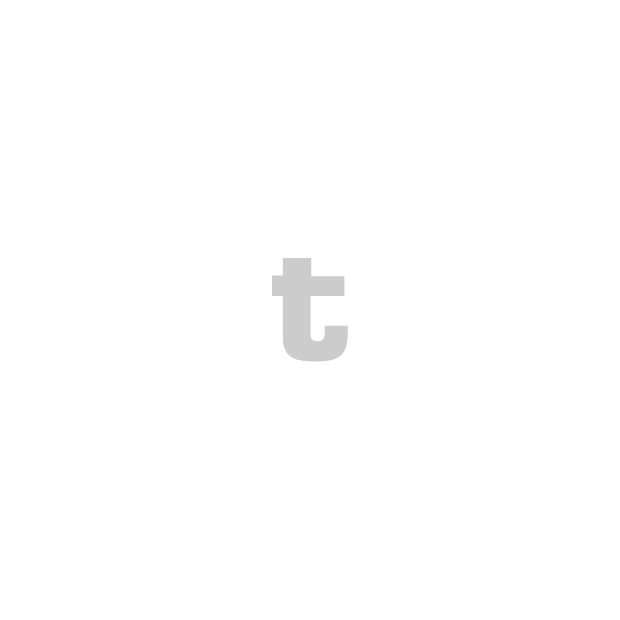
![Jefferson Farfán recordó puñete de hincha que ‘lo durmió’ y desató su furia [VIDEO]](https://trome.com/resizer/v2/4NRH2BBLA5FMPEIOAUTYYZOSMM.jpg?auth=831d0bbc4693e90f620fa1140a97e09220c6205e836893a821ccf5d095419cd7&width=465&quality=75&smart=true)


